- Todos los domingos, a las 9:00: un artículo especial - con un tono más personal - relacionado con mis 20 años de aventuras en el mundo Apple.
Todo en aquel vagón era perfectamente normal. Un martes cualquiera, alrededor de las ocho de la tarde, día laborable. Finales de septiembre. Llovía, como suele llover cuando el verano ya ha dicho adiós pero el otoño todavía no se atreve del todo. Pocos pasajeros. Cada uno en su mundo. Nada especial.
Pero era 2007.
Y en 2007 sucedieron cosas que tardaríamos años en entender.
No he olvidado nunca esa tarde. Recuerdo llegar a la estación unos minutos antes, caminar deprisa sin saber muy bien por qué, como quien presiente un hallazgo, una meta, algo que está a punto de suceder. No miraba a nadie. No noté la lluvia. La cabeza iba demasiado rápido, a una velocidad imposible de seguir, sin tiempo siquiera para ordenar los pensamientos. Sabía que algo estaba pasando, aunque todavía no supiera ponerle nombre.
Entré en la estación y, de pronto, una riada de gente salió por los tornos. Me quedé quieto en mitad del flujo, inmóvil, mientras decenas de personas pasaban a mi alrededor sin verme. A mí me pareció que avanzaban a cámara lenta. Me aparté como pude, subí al siguiente tren y me senté en un asiento tranquilo. Un martes cualquiera. En un año extraordinario.
Sabía que iba a recordar ese momento. Acababa de recoger algo que llevaba semanas esperando. Metí la mano en el bolsillo y saqué, por primera vez en mi vida, un iPhone.
Los cambios alrededor

Durante unos segundos el tiempo se detuvo un poco dentro de aquel vagón. En mi mano tenía una de las piezas de tecnología más deseadas del momento. No se vendía en España. Había llegado desde Estados Unidos y era imprescindible un jailbreak para poder funcionar aquí. Lo sostuve —mi iPhone— por primera vez. También era la primera vez para muchos otros, aunque no estuvieran allí. Recuerdo perfectamente a quién llamé. Recuerdo que la mano me temblaba un poco.
Me sentí como un viajero del tiempo. Alguien que llevaba consigo un objeto fuera de su época, un salto tan brusco respecto a lo que conocíamos que pocas veces he vuelto a sentir algo parecido en tecnología. Miré alrededor. El vagón parecía vacío. Me pregunté cómo reaccionaría alguien ajeno al mundo Apple si, de pronto, viera aquel milagro en manos de otra persona.
No tardé en averiguarlo. Los días siguientes fueron una peregrinación constante de compañeros de trabajo a mi mesa. Demos rápidas. Sonrisas incrédulas. Cientos de “wow” al ver algo que hoy nos parece trivial: pellizcar la pantalla y ampliar una foto con dos dedos. Aquello era radicalmente distinto. Tan distinto que casi daba pudor sacarlo del bolsillo. En el metro notaba miradas de reojo cuando usaba aquella pantalla enorme, multitáctil. Creo que hoy el equivalente sería encontrarse a alguien manejando un pequeño dispositivo holográfico. Incluso me pidieron fotos en el aeropuerto. Del iPhone, claro. No conmigo.
Aquellos primeros días pensé que ese pequeño aparato iba a sustituir muchas cosas. No imaginé cuántas. Pero usar aquel primer iPhone me obligaba —como todas las buenas revoluciones— a replantearme cómo hacía las cosas en mi día a día. De ahí salió el titular del primer análisis que escribí sobre él: Vivir con un iPhone.
Las revoluciones sin compasión
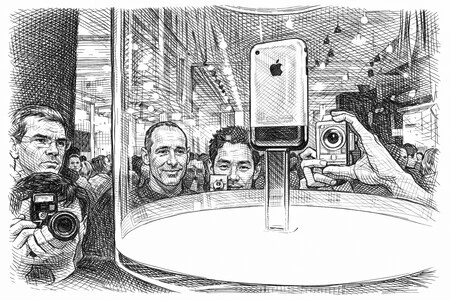
Ha habido en mi vida tres momentos tecnológicos como el del iPhone. Ya hablaremos de los otros dos. Pero el cambio que supuso llevar un dispositivo así en el bolsillo ocurrió, curiosamente, más lejos de la tecnología de lo que parece.
Me enseñó que la computación ubicua ya estaba aquí. Que la idea de un superordenador en el bolsillo no era una metáfora. Aquello iba a transformar cómo nos comunicábamos, cómo consumíamos contenido, cómo entendíamos el mundo. Tener un ordenador real siempre encima auguraba también algo más grande: que el ecosistema acabaría siendo el verdadero producto.
La tecnología no se detendría ahí. Aun siendo un dispositivo incompleto —como casi todas las primeras generaciones— abría la puerta a revoluciones que llegarían poco a poco. Geolocalizar fotos, usar aplicaciones que entendían dónde estabas, empezar a mirar el mundo a través de una pantalla que sabía situarte. Los primeros pasos de la realidad ampliada empezaron ahí. Con el iPhone 3G.
Pero quizá lo más importante de aquellos primeros días fue entender algo más sereno: que la tecnología ya no tendría límites claros. Steve Jobs hablaba de ello como una bicicleta para la mente, y por primera vez esa metáfora tenía sentido en la mano. No corría sola, no elegía el destino, no marcaba el ritmo. Solo multiplicaba el esfuerzo si había esfuerzo, el rumbo si había rumbo. El dispositivo estaba ahí, impecable, esperando a ser pellizcado. Pedalear —como siempre— dependía de nosotros.
En Applesfera | Mil canciones bastan
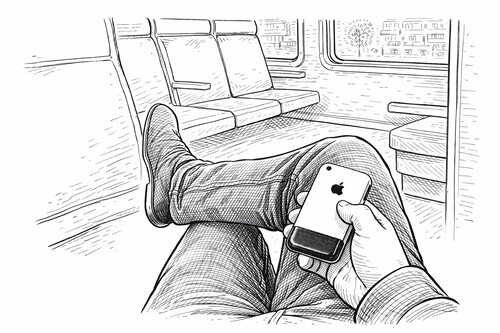





Ver 1 comentarios